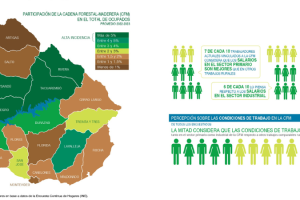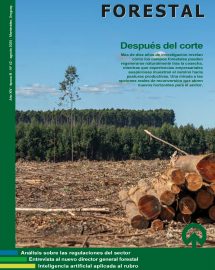Sano crecimiento

La Comisión de Sanidad Forestal de la Sociedad de Productores Forestales surgió hace más de una década con el objetivo de unificar esfuerzos y alinear estrategias en el control sanitario de las plantaciones comerciales. Hoy su alcance es mucho más amplio y desafiante, entre las alianzas estratégicas con el Estado y la academia, la puesta en marcha de un Sistema de Vigilancia Fitosanitaria y la mirada en el futuro. Conversamos con su coordinador, Jorge Martínez Haedo.
–¿Por qué surge la Comisión de Sanidad Forestal y cuál es su relevancia dentro de la gremial?
–La Comisión de Sanidad de la SPF fue creada en 2009 en respuesta a una inquietud creciente en el sector en relación a la sanidad del patrimonio forestal de los asociados. En primera instancia se buscaba alinear objetivos comunes, que se tradujeran en acciones en común y darle continuidad a las mismas. No es menor el aspecto económico intrínseco, dado que esto implica poder concretar objetivos comunes a costos más accesibles. Todo esto ha redunda[1]do en extender el trabajo gremial más allá de la función primaria para la cual se creó la SPF. Y si hablamos de su alcance, la SPF nuclea el 90% de la superficie de bosques comerciales. Por lo que estamos en una representatividad muy alta del sector cuando se toman decisiones en la comisión, en términos de elegir un proyecto, de meternos en un acuerdo con organismos internacionales, estatales, INIA o academia.
–¿Por qué es tan importante la sanidad, que tiene esa distinción de ser la única área que tiene una comisión técnica permanente?
–Conforme el área forestal comercial ha ido aumentando, los problemas de sanidad han ido creciendo con el tiempo. Las plagas, las enfermedades o los elementos bióticos no deseables han ido llegando a la región y para ellos no hay fronteras.
–Al igual que los virus de transmisión humana.

–En la naturaleza, de alguna u otra forma todos estamos relacionados. Las plagas, enfermedades, la susceptibilidad a ellas y su control de alguna forma sucede de la misma forma para todos los seres vivos. El hombre introduce especies forestales de interés en forma voluntaria; pero también, involuntariamente, con el comercio internacional, la globalización y la tecnología de transporte, permitimos el arribo de elementos bióticos indeseables. Tenemos mucho trabajo por hacer en términos de control fronterizo. En Sudamérica en general, no puedo hablar de manera particular de ningún país, creo que hay un desfasaje entre el comercio internacional y las medidas que se toman a nivel de cuarentena y una cantidad de aspectos que a veces no están acompasados con lo que está pasando en el mundo.
En el caso forestal, nosotros hemos traído voluntariamente dos géneros relevantes desde el punto de vista comercial que son el pino y el eucalipto. Y esto es importante que se sepa: la mayor cantidad de plagas y enfermedades que atacan a los pinos y eucaliptos acá son las mismas que conviven con ellos en su lugar de origen, con algunas excepciones que son plagas y elementos bióticos locales. En el caso del género Eucalyptus, las plagas y enfermedades reportadas en Uruguay tienen su origen en Australia, país del cual este género es originario.
Pero, ¿por qué acá suelen ser tan virulentas y vas a Australia y no lo son? Porque en el lugar de origen forman parte de un ecosistema equilibrado y controlado. Allá hay millones de años de evolución constante, donde hospedero, parasitoide, parásito y superparásito están absolutamente equilibrados en la población y se regulan. Y, como en una cadena alimenticia cualquiera, hay una pirámide que funciona a la perfección. Todos subsisten, todos evolucionan y ninguno se extingue. Cuando viene acá, al principio y por unos años no pasa nada, se observan performances excepcionales. Así fue con todas las especies de eucalipto, pasó con el colorado, el E. grandis y el E. dunnii. Pero en un momento determinado empiezan a mostrar señales de daños por plagas. Eso es así porque llegó la plaga, pero no su controlador natural. Y el tiempo que pasa entre que nos damos cuenta de que trajimos la plaga y efectivamente nos hizo daño tiene un desfasaje con la reacción del ser humano al problema. Ese ciclo de hospedero-plaga trae aparejado que de los últimos 35 años –desde que se aprobó la segunda Ley Forestal que redundó en el aumento del área forestal comercial– la cantidad de plagas que vinieron en los primeros 15 años es muy inferior a las que vinieron en los últimos 15. La frecuencia de aparición o de llegada es más alta, aunque después pueden tener mayor o menor relevancia en términos de daño o impacto económico. Esta situación ha sido la causante de que en la SPF se viera necesaria la creación de un grupo técnico que analice temas sanitarios que sean de preocupación de todos y se aborden en conjunto.
DE REACTIVA A PROACTIVA
–¿Cómo se trabaja en la comisión?
–La comisión tiene varias ramas y ha ido evolucionando, y el presupuesto ha crecido con los años. Empezó como un grupo técnico que asignaba la inversión en base a proyectos que atendieran los problemas de sanidad y elegíamos líneas de investigación que nos servían para mejorar la performance productiva de las plantaciones y con el objetivo de conocer mejor y minimizar los impactos de las plagas y enfermedades que más nos preocupaban.
Con el tiempo se fue creciendo en acuerdos. Desde antes de la creación de la Comisión de Sanidad, la SPF forma parte del Comité Ejecutivo de Coordinación de Plagas y Enfermedades Forestales (Cecope). Es un comité que tiene como objetivo la coordinación de la vigilancia fitosanitaria y en el que estamos la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), la Dirección General Forestal (DGF), el INIA y nosotros. En su seno comenzó a escribirse la estrategia de sanidad y allí se creó el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria Forestal (Sinaviff).
–Decías que antes el foco estaba en el control de plagas y enfermedades que más los preocupaban, que de alguna manera es ser reactivo. Me imagino que conformar el Sinaviff es ir hacia la vigilancia y ser proactivo, ¿no?
–Sí, tratamos de ser lo más proactivos posible. Actualmente, la prioridad es la vigilancia y mejorar su rendimiento y resultados. Y la forma que elegimos fue trabajar para contar con una herramienta informática que nos permita ingresar datos con facilidad para incorporarlos, mucha más facilidad para procesarlos; y que esos datos se transformen en información para la toma de decisiones que nos permitan de alguna forma adelantarnos a problemas mayores. Porque la plataforma tecnológica tiene como objetivo, entre otras cosas, obtener mecanismos de alerta de información del exterior de lo que puede llegar acá y también alertas ante las variaciones de las poblaciones de plagas que estamos monitoreando en Uruguay.
“La Comisión de Sanidad de la SPF fue creada en 2009 en respuesta a una inquietud creciente en el sector en relación a la sanidad del patrimonio forestal de los asociados”.
Esa plataforma fue una gran inversión y un gran desafío que se desarrolló en todo el año 2020 y fue plasmado en el ámbito del Consorcio Forestal, que es otro acuerdo más nuevo, junto con INIA y Fundación Latitud-LATU. La sanidad es el objetivo que está considerado como prioridad y la plataforma fue uno de los proyectos bajo los cuales se celebró el consorcio.
–¿Qué aportan estos espacios como el Cecope o el Consorcio Forestal, que son de encuentro con otros actores?
–Los acuerdos nos permiten trabajar más coordinadamente, entendiendo que tenemos objetivos comunes. Pero también es una estrategia de hacernos visibles, facilitar la comunicación con actores específicos a nivel nacional y regional y ser un punto de referencia para interesados en el tema. El resultado financiero de emprendimientos llevados a cabo bajo estas alianzas no es un objetivo menor para la SPF.
Estos acuerdos tienen un derrame positivo fenomenal en la academia. Cada proyecto de investigación a su vez crea nuevas líneas de investigación o nuevos proyectos.
Además, celebramos acuerdos con distintas facultades de la UdelaR. Con la Facultad de Química estamos trabajando en feromonas de confusión sexual para escarabajos de corteza de pino. Con la Facultad de Ingeniería estamos con un proyecto para evaluar magnitud de daño y relacionarlo con el impacto económico que tiene el tizón bacteriano, una enfermedad causada por una bacteria que afecta al E. dunnii.

EL PRESENTE
–¿En qué se está trabajando en este momento, además de en el desarrollo y puesta en funcionamiento de la plataforma digital?
–Te diría que desde fines de 2019, el trabajo en sanidad dentro de la gremial se ha intensificado y esto marca un gran desafío. Uno de los trabajos más importantes que hemos encarado y que la SPF ha identificado como prioritario en sanidad es el estudio del escarabajo nativo Megaplatypus mutatus o “taladrillo de los frutales”. Esta tarea se inició en 2021 con un relevamiento nacional de la presencia, la incidencia y la severidad de este escarabajo. La etapa siguiente para la cual se ha postulado para un Proyecto FPTA ante INIA, consiste, como objetivo general, en implementar las más ajustadas medidas de manejo que permitan bajar la población del insecto.
La SPF también ha encarado la prospección sanitaria de las plantaciones. Consiste en un relevamiento a nivel de terreno que se hace en primavera y otoño de cada año. Esa es la información que se carga a la plataforma informática, junto con información de trampas y métodos de captura que ayudan al monitoreo. Qué enfermedades tenemos, qué incidencia tienen, qué severidad. Y es una fotografía que se saca dos veces por año. Recién estamos dando ese primer paso de incorporación de datos a la plataforma y estamos empezando a usarla.
–Imagino que la idea es que esa información le llegue a cada socio de la SPF.
–Por supuesto, pero es nuestra visión que este trabajo que tiene el esfuerzo privado se extienda y comparta a nivel de las instituciones con las que formamos parte en el Cecope. Y también va a estar disponible para el organismo sanitario oficial. En la plataforma hay un lugar específico para que la DGSA tenga de primera mano la información del estado sanitario de las plantaciones comerciales. Incluso la plataforma tiene la capacidad de que la DGSA, cuando pueda y tenga los recursos, ingrese y arme su propia evaluación específica. Eso lo hicimos desde el principio.
Para mí, una de las cosas más formidables, como efecto anexo de esta plataforma, es que sea una excusa para mejorar los lazos de comunicación y cooperación entre los privados, la academia y el Estado y que todos nos sintamos cómodos. Me parece que la plataforma tiene que tener un formato útil para todos y para que cada institución saque el máximo provecho de la información que quiera extraer de ella.
“Actualmente, la prioridad es la vigilancia y mejorar su rendimiento y resultados. Y la forma que elegimos fue trabajar para contar con una herramienta informática”.
–Hablaste de varias iniciativas que demuestran una vocación de la SPF de acercar a la academia.
–Absolutamente. Dentro del Cecope, que es un comité de coordinación que tiene un carácter más bien político, hay una división técnica que trabaja en el Sinaviff. Y ahí hacemos partícipe a la UdelaR. La mayor fuente de conocimientos académicos del Uruguay es y seguriá siendo la UdelaR. Además, como egresado de la UdelaR, siento el deber y la satisfacción de afianzar lazos con la institución que me formó.
EL FUTURO
–En la edición No32 de Forestal, en esta misma sección, el doctor Walter Baethgen decía que, frente a la variabilidad climática, la información propia histórica, presente y predictiva es clave para el futuro de la producción agropecuaria.
–No podés hablar sin tener datos. Podés ir a seminarios y ver lo que pasa en otros países, incluso de la región, pero tenés que generar datos de tu lugar. Es fundamental obtener datos propios y hacer su análisis e interpretación. Se puede y se debe contar con la opinión de expertos extranjeros, pero no podés guiar tus esfuerzos en base a extrapolar datos de otros países exclusivamente. Somos pequeños en extensión, la verdad, no debería ser complicado o difícil.
–Y hablando del futuro, ¿cuál es la visión de la Comisión de Sanidad?
–Tenemos puesta la mira en la tecnología. Existe la inteligencia artificial. Existen los algoritmos, que permiten detectar y hacer maravillas que antes nunca habíamos pensado que se podían hacer, como, por ejemplo, con imágenes aéreas, satelitales o de drones es posible detectar dónde existen problemas sanitarios. Simplemente por ver un espectro de colores diferente en una masa boscosa. Y eso es mucho más rápido que una persona caminando y haciendo puntos de monitoreo como te comenté. Quizás el monitoreo evolucione de 50 puntos a 20, porque la información de las imágenes nos dijo a dónde hay que monitorear. Otro ejemplo es que hoy en día en Brasil se utilizan drones para eliminar enemigos naturales. Por otro lado entendemos que es necesario fortalecer capacidades nacionales para la producción, cría y liberación de biocontroladores. En pos de ello, la Comisión de Sanidad se encuentra trabajando activamente en la concreción de alianzas con investigadores y proveedores nacionales que trabajen para otros sectores de la agropecuaria nacional.
—Hay un camino por recorrer ahí.
—Por eso te decía que todo va a seguir evolucionando. Quizás en el futuro cercano en la vigilancia fitosanitaria dejemos de hacer tantas prospecciones de terreno, hagamos más prospección aérea, miremos literalmente más “desde arriba” y utilicemos las herramientas tecnológicas para descifrar la información que nos dan. Y ahí tomar medidas en forma más rápida. Porque un monitoreo nos lleva un mes, o a veces dos. Una prospección de vuelo la hacés en mucho menos tiempo y si tenés algoritmos entrenados ya te da la información decodificada.
La dificultad es que las herramientas tecnológicas están a un nivel que a veces es difícil de incorporar en la diaria. Hay que contemplar que, si bien la inversión en tecnología es alta, significa un ahorro en el futuro. Nuestro sector es especial en los plazos que manejamos, de ciclos productivos de años. Hay que acompasar una estrategia de sanidad con esos plazos. Si la especie que plantaste es sensible a cierta plaga en siete años, ya estás casada con ella y no la podés cambiar, como se podría hacer en otros sectores del agro.
Estamos enfocados hacia eso, en la incorporación y utilización de la tecnología para que “la liebre no se nos escape”, no se nos vaya tan adelante, para correr la liebre como un galgo.
Descargar versión PDF