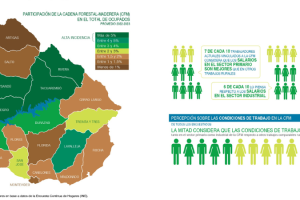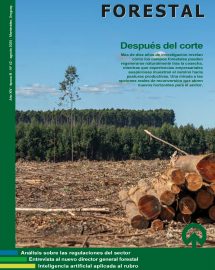“La eficiencia que ha ganado el sector nos ha permitido permanecer en el mercado”

De los 37 años que tiene la Ley Forestal en Uruguay, el ingeniero agrónomo Nelson Ledesma lleva más de 35 trabajando en el rubro. Como expresidente de la Sociedad de Productores Forestales y gerente general de una de las empresas emblemáticas del sector, es una voz autorizada en el área. En conversación con Forestal, Ledesma plantea los principales desafíos logísticos de la actividad, analiza el impacto de la inteligencia artificial, la infraestructura vial y portuaria, y cuestiona prejuicios ambientales que aún persisten sobre la industria forestal.
Por Alejandra Pintos
El Ing. Agr. Nelson Ledesma es gerente general de Forestal Atlántico Sur y expresidente de la Sociedad de Productores Forestales (2020 – 2023). Lleva más de 35 años en el rubro y ha sido testigo directo de su evolución: desde una industria incipiente hasta convertirse en el principal sector exportador del Uruguay. Ese crecimiento no fue casualidad. Los avances en genética y productividad hasta la automatización de procesos con inteligencia artificial han sido elementos claves. La mirada técnica y estratégica de Ledesma pone el foco en un modelo productivo que busca eficiencia para competir a escala global. También alerta sobre los límites del sistema logístico, la necesidad de políticas de largo plazo y el valor de la industria forestal como motor de desarrollo económico, social y ambiental para el país.
–¿Cuáles considera que han sido los principales avances en la logística forestal uruguaya en los últimos años?
–En los 30 años que llevo trabajando en el sector forestal, ha evolucionado muchísimo todo lo que tiene que ver con la genética y la forma de producir los bosques, además del tema logístico y de productividad. Hoy, cuando uno compara desde el inicio del bosque toda la parte de producción, instalación, la forma en que se laborea, eso ha mejorado muchísimo. Toda la tecnología que se va empleando busca siempre la eficiencia y la baja de costos.
–¿Es difícil la competitividad?
–Somos un país caro. Nuestra producción se vende al mundo y la parte del costo para cualquier empresa forestal es fundamental para poder tener un espacio en el mercado internacional. El mercado interno es muy chico y, en general, todos pensamos en la exportación. La eficiencia que ha ganado el sector ha sido lo que nos ha permitido permanecer en el mercado. El precio FOB al que vendíamos los chips hace diez años, que es el principal producto de nuestra empresa, y el de ahora, es prácticamente el mismo. La única explicación es la eficiencia y la baja de costos.

–¿Esa eficiencia vino de la mano de la mejora de procesos?
–De mejorar procesos y de aprender. El sector forestal es joven en el país, tiene 30 años. El país tiene que estar orgulloso de lo que los contratistas forestales han logrado mecanizar, por la necesidad de aumentar volúmenes –movemos cerca de 20 millones de metros cúbicos–. Si esa mecanización la comparamos con los países más desarrollados forestalmente, con los nórdicos estamos lejos en productividad, pero con Brasil estamos al mismo nivel o incluso a veces mejor. Y así a lo largo de la cadena.
Junto a otras empresas hemos invertido en los pisos caminantes, trailers específicos para mover el granel, buscando aumentar el volumen de carga de chip desde nuestra planta al puerto para bajar costos. Y también ha sido mérito de los contratistas que nos dan servicio en la carga del barco. Y hoy hay un paso importante que es la inteligencia artificial (IA), que todas las empresas estamos tratando de adoptar para mejorar nuestros procesos y seguir bajando en costos.
PUERTOS, TRENES Y RUTAS: LAS DEUDAS ESTRUCTURALES
–¿Cómo se podría aplicar la IA en el sector?
–En nuestra planta de chipeado hemos automatizado muchos procesos: recibir el camión, designar cómo distribuimos la flota para que sea más eficiente, definir dónde va a cargar, etc. Esas cosas nos han permitido ser mucho más eficientes en el transporte y ahorrar costos. Después, todo lo que tiene que ver con la toma de datos de campo: se manejan tablets con distintos softwares que permiten enviar la información de forma inmediata. Tenemos toda la información cartográfica de actividad en una central. Es infinita la posibilidad de aplicar inteligencia artificial.
–¿Qué avances se han logrado en la implementación de un sistema de transporte multimodal que integre carretera, ferrocarril y puerto?
–Ha habido algunos avances: hemos mejorado la calidad de los camiones, también la utilización de balanzas móviles, que permite ser más precisos en el momento que cargamos la madera –para evitar que tengan problemas en las rutas o tengan que aligerar la carga en una estación intermedia–. Hemos mejorado, pero hay mucho por hacer. Que los camiones transporten más carga en un mismo viaje es fundamental, concretamente con el tritren, que hoy está habilitado en algunas rutas, pero no en todo el país. El tritren requiere una infraestructura específica. Estimamos que uno podría ahorrar un 15% en transporte. Después están todas las limitaciones que tiene el transporte en los caminos rurales. Muchas veces tenemos que hacer desvíos de 30, 40, 50 y hasta 60 kilómetros, que implican costos adicionales, porque un puente no tiene la resistencia adecuada para que pase un camión. Eso es más frecuente de lo que uno piensa. Los caminos vecinales muchas veces no tienen la calidad adecuada y eso hace que en un período de lluvia uno tenga que esperar hasta 72 horas para no dañarlo. Todo eso son costos que asumimos nosotros.
–¿Sintieron el impacto de la inversión que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou en la caminería rural?

–Sin duda. Cualquier persona que esté acostumbrada a transitar por el interior del país se va a dar cuenta de que las rutas han mejorado. Tiene que haber una política de Estado que de alguna manera defina la mejora de caminería. Yo sé que la inversión es importante, pero en nuestro caso, transportando más volumen en un mismo viaje hay un menor impacto ambiental. El país podría estudiar si eso tiene algún valor económico que pudiera ayudar a solventar el costo de la caminería. Como sector forestal estamos dispuestos a pagar un peaje en la medida que ese peaje adicional sea porque hay una mejor ruta, porque podemos ir con tritrenes y porque sale de un ahorro que nosotros tenemos. Se lo planteamos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el gobierno anterior. Lo que el sector no puede soportar es tener hoy peajes adicionales para transitar con la misma carga que tenemos. Uruguay debería analizar cuáles son los corredores de transporte más importantes para todo el sector agroex portador y fijar objetivos y políticas para que todos podamos transitar con mayor carga. En Brasil usan tritrenes y hoy usan hasta seis trenes, entonces vamos perdiendo terreno. Esos son los puntos donde el Estado debería intervenir con una política de largo plazo, no solo de cada gobierno, para que el Uruguay –que necesita exportar– pueda ir disminuyendo costos. Son el combustible y la energía más caros de la región, por lejos. Cuando uno va sumando todos esos factores, se da cuenta de que el flete es un componente importante en el costo de cualquier agroexportador.
–¿Y el uso del tren de UPM es una posibilidad?
–El tren hoy está limitado a lo que es la línea UPM – Mon tevideo. Quien no esté en esa línea no tiene posibilidad de usarlo y, aun así, algunos colegas que pueden exportar contenedores de madera no tienen una terminal en el puerto que les permita llegar desde su planta directamente con el contenedor, acopiarlo y esperar que venga el barco. Enton ces, lo único que podría funcionar es que llegue el contenedor y el barco esté inmediatamente ahí. Es imposible.
“Muchas veces tenemos que hacer desvíos de 30, 40, 50 y hasta 60 kilómetros, que implican costos adicionales, porque un puente no tiene la resistencia adecuada para que pase un camión”. Ing. Nelson Ledesma
–¿Qué tendría que cambiar?
–Tendría que haber una zona portuaria donde se permita de alguna forma manejar los contenedores. Supuestamente hay un proyecto de extender la vía a Terminal Cuenca del Plata. Si querés mover graneles te encontrarás con que, primero, tenés que estar muy cerca de la vía para poder trasladar rolos, y después tenés que tener una terminal en el puerto, porque si tenés que bajar en otro lugar intermedio para después volverlo a cargar, la cuenta no da. Entonces uno prefiere la vía directa, que es el camión.
–¿Hay mejoras para hacer en el Puerto de Montevideo?
–Nosotros, que somos exportadores, hemos visto algunos temas complejos, que ahora se dan un poco menos. En el caso del puerto, en los muelles públicos donde cargamos chips, hay cinco lugares de atraque donde se pueden cargar chips. Tres de ellos tienen calados de hasta 10.50 m y necesitan que contratemos unas estructuras para separar el barco del muelle y aprovechar el mejor calado del mismo que no es precisamente contra el muro, donde se junta barro y es más difícil de dragar. Contratar estas estructuras implica costos adicionales. En estos muelles, dependiendo del peso de la madera, la altura de la marea, la calidad del dragado, etc., se puede completar el barco, o no. Si no se pudiere completar hay que moverlo al muelle C, lo que implica mayores costos. Las otras dos posiciones de atraque están en el muelle C con mejor profundidad, hasta 12 m. En este muelle no se necesita usar estructuras para alejar el barco del muelle y no tiene restricciones de calado. Es importante la necesidad de mantener bien dragado el puerto, para mantener el mejor calado en todos los muelles. En el caso de la carga de contenedores hoy no contamos con precios competitivos, ya que en Montevideo son 2 o 3 veces más altos que los puertos de la región.
–¿Diría que es una de las prioridades?
–Bajar los costos es un objetivo que debería tener el país. Si no hay mejora de infraestructura, como calado y rutas, y no hay competencia por operaciones logísticas, difícilmente logremos bajar los costos. Alrededor del 70% del costo de algunos productos es logística, todo el movimiento que implica desde el bosque hasta el cliente final.
PREJUICIO AMBIENTAL
–¿Qué rol juegan las habilitaciones para la producción forestal?
–Uruguay es un país agroexportador; no podemos darnos el lujo de poner restricciones arbitrarias por temas ambientales. Lo que tendríamos que hacer, desde el punto de vista ambiental, es definir cuáles son los ecosistemas importantes que tenemos que proteger. No puede ser todo el país, claro. Eso, que es en beneficio de todos, tiene que ser costeado por todos. Es muy fácil desde un escritorio limitar o restringir a otro en nombre del ambiente por medida precautoria. Eso está limitando el tener una opción de producción, fuente de trabajo, desarrollo social, desarrollo personal.

Uruguay está perfectamente alineado al EUDR [Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación]. Uno tiene que demostrar que donde estaba produciendo no hubo deforestación 20 años hacia atrás, y Uruguay ya lo tiene muy claro, porque el sector forestal es el más regulado: para plantar uno tiene que tener permiso de la Dirección Forestal, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Ambiente y, además, de las intendencias. Todos los estudios que se piden son súper costosos y eso afecta más que nada a productores pequeños. El sistema es perverso por donde se lo mire.
–En una entrevista del 2022 decía que había “mucho prejuicio en cuanto a la industria forestal”, sobre todo con el aspecto ambiental. ¿Cree que sigue existiendo?
–Sí, sigue estando. Cuando uno analiza todos los subproductos que pueden salir de la celulosa, encontramos textiles, alimentos, medicinas, componentes para la industria aeronáutica, automotriz, tintas. Debe haber más de 40 o 50 productos que se pue den obtener desde un árbol. La población del mundo hoy es 8.500 millones, se estima que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones. Aumenta la población, aumenta el consumo. Con la forestación podemos sacarle presión a la tala de los bosques naturales, que no se plantan, que tienen mucha mayor biodiversidad. Si uno puede proteger eso, y además suministrar una cantidad de productos que sustituyan productos derivados de la industria petroquímica o al algodón, que tiene un consumo mayor de agua, es ideal. Además, las plantaciones forestales capturan carbono y disminuyen la erosión de los suelos. Todas las empresas forestales es tamos certificadas y tenemos un compromiso muy grande con la biodiversidad. Si uno analiza empíricamente lo que ha pasado desde que se ha plantado forestación, desde hace 30 años hasta ahora, no ha habido problemas de agua en el país causados por la forestación. Además, se ha plantado en suelos de muy baja productividad. El sector emplea a mucha gente, sobre todo de forma descentralizada: la gente que vive en el interior puede estudiar, formarse y trabajar en su profesión en una empresa forestal, con sueldos muy buenos, en el departamento donde nació. El sector tiene la posibilidad de dinamizar la actividad y dar oportunidades desde el punto de vista ambiental, económico y, ni que hablar, social. Nuestro país tiene un potencial enorme, pero lamentablemente los políticos no se dan cuenta. Al eslogan de “país natural” habría que sumarle “con un proceso de producción sostenible”. Puede ser la agricultura, puede ser la ganadería.
Descargar versión PDF