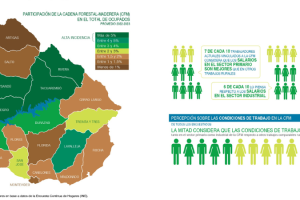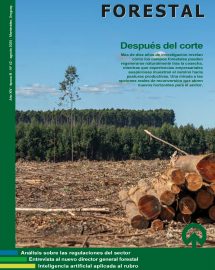Caminos que conectan el futuro

Los corredores forestales han transformado el transporte de carga pesada en Uruguay, habilitando la circulación de vehículos de alto desempeño como los tritrenes. Sin embargo, la caminería rural y la necesidad de una planificación integral siguen planteando desafíos para el desarrollo del sector.
Durante muchos años, Uruguay arrastró una deuda en infraestructura vial que limitaba el desarrollo productivo y encarecía la logística en sectores clave como el forestal. El rezago era visible en las rutas nacionales y se sentía con más fuerza aún en los caminos rurales. Sin embargo, en la última década el país se embarcó en un proceso de modernización que hoy empieza a mostrar resultados.
“Luego de muchos años sin inversión, en los últimos diez años se ha revertido esta tendencia, mejorando significativamente la cobertura y condición de la red nacional”, resume el expresidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y gerente general de la empresa Forestal Atlántico Sur, Ing. Agr. Nelson Ledesma. Para el sector, explica, los beneficios son tangibles, especial mente en la industria celulósica ya que se priorizaron corredores estratégicos ‒denominados corredores forestales‒ como las rutas 5, 6, 4, 3, 20, 24, 25 y 90, que atraviesan zonas productoras de Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Río Negro.

Pero, ¿qué diferencia una ruta común de un corredor forestal? La respuesta más sencilla es el tipo de vehículo que puede circular en esta ruta. En este caso, los Vehículos de Alto Desempeño (VAD) son los protagonistas. Estos camiones, que incluyen bitrenes y tritrenes, pueden superar las 45 toneladas de peso bruto y los 30 metros de longitud. Ledesma explica que en la logística forestal, luego de la extracción inicial desde los montes hasta los acopios, está el traspaso a la red vial principal para la distribución a las plantas, y esta es la etapa clave en la que se utilizan los VAD.
“No todas las rutas tienen las mismas características geométricas ni el mismo estado de puentes. Por eso, además de certificar que el vehículo cumple los estándares, se verifica que el tramo solicitado sea apto en cuanto a anchos disponibles, curvas, rotondas y pasos urbanos”, explica el gerente de la Unidad de Infraestructura de Transporte y Movilidad de la consultora CSI Ingenieros, Ing. Gabriel Abraham.
“Desde 1987, la industria ha buscado hacer más competitivo al sector forestal a nivel mundial. Inspira dos en Canadá y Australia, comenzamos a evaluar la incorporación de los VAD, capaces de transportar más toneladas por viaje”, añade Abraham, y rescata que en 2010 se impulsaron habilitaciones iniciales, y con el tiempo, la demanda creció lo suficiente como para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) definiera un procedimiento claro para su aprobación.
Esas rutas se han vuelto piezas claves de un engranaje logístico que conecta montes con plantas industriales y puertos. La Ruta 20, por ejemplo, fue objeto de una reciente obra, inaugurada en 2024, que incorporó 35 kilómetros de nuevo trazado con cuatro puentes y rehabilitó otros 40 kilómetros de la carretera existente. Ya la Ruta 90, esencial para el tránsito forestal en Paysandú, recibió mejoras en el tramo que la vincula con la Ruta 25, ensanchándose y repavimentándose para soportar mejor el transporte pesado.
En los últimos años se han priorizado corredores viales clave para el desarrollo de la industria celulósica, como las rutas 5, 6, 4, 3, 20, 24, 25 y 90. Estas mejoras benefician a zonas productoras como Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Río Negro.
Anteriormente, la apuesta por la infraestructura se complementó con un cambio normativo funda mental: el decreto 303/020, aprobado en noviembre de 2020, que introdujo la figura de los Vehículos de Alto Desempeño. Para el transporte forestal, la habilitación del tritren ‒un tractor con tres semirremolques y seis ejes que puede cargar hasta 74 toneladas‒ fue un punto de inflexión, ya que esto significa mover la misma carga pero con menos vehículos, por lo que se reduce la saturación de las rutas. Según estimaciones del sector, esta configuración permitiría disminuir los costos logísticos en torno a un 15%, un ahorro significativo en una cadena donde el flete es uno de los eslabones más costosos.
“Ha sido un hito muy importante para mejorar la productividad y bajar los costos logísticos”, señala Ledesma. Y no solo en lo económico: el uso de tritrenes implica realizar menos viajes para trasladar la misma cantidad de madera, lo que redunda en menor consumo de combustible y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el ingeniero agrónomo, este aspecto abre la puerta a una oportunidad aún poco explorada: la posibilidad de obtener certificados de carbono que mejoren aún más la ecuación económica de este transporte.
QUÉ HAY DETRÁS DE UN CORREDOR FORESTAL
¿Cómo se define, diseña y financia un corredor forestal? Estas decisiones surgen de un trabajo conjunto entre Estado y sector privado. Las empresas forestales ofrecen datos sobre flujos de carga futuros, lo que permite identificar rutas prioritarias para los próximos 10 o 20 años. Luego presentan solicitudes al MTOP, quien evalúa, diseña y habilita los corredores. En algunos casos el financiamiento es mixto, con aportes de empresas y de intendencias, aunque el grueso de las inversiones las realiza el Estado.
Un ejemplo emblemático es el de la habilitación del primer corredor para bitrenes, en 2012, fruto de una prueba piloto con UPM, donde se evaluaron trazado, resistencia de puentes, frenado y circulación por zonas urbanas, en coordinación con la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección de Vialidad. El caso, según Gabriel Abraham, marcó un antes y un después técnico y logístico.
Hoy los principales corredores forestales del país están vinculados a las tres plantas de celulosa existentes: sobre el río Uruguay (rutas 2, 20, 24, 25, 26, 1 y 21) y, con la tercera planta, también la Ruta 5.
REPERCUSIÓN EN OTROS SECTORES
El impacto de los corredores trasciende al sector forestal. Agricultura y ganadería también se ven beneficiados por el fortalecimiento de la red vial. “Cuando se transportan millones de toneladas, todo ahorro pasa a ser importante”, afirma Ledesma.

La modernización se evidencia, además, en la tecnología de los camiones. Las flotas que circulan por los corredores forestales incorporan cada vez más sistemas de asistencia y seguridad: alertas de frenado a distancia, sensores de punto ciego, alarmas sonoras y vibraciones para evitar distracciones del conductor. Estos elementos no solo mejoran la competitividad, sino también la seguridad vial en rutas con alto tránsito de transporte pesado.
DESAFÍOS DE AYER Y DE HOY
A pesar de los avances, el sistema no está exento de debilidades. La más evidente es la caminería rural, donde los problemas de mantenimiento, drenaje y puentes deficientes obligan a los camiones a recorrer kilómetros adicionales para llegar a la red nacional, encareciendo los fletes. En departamentos con fuerte presencia forestal es común que los transportistas deban desviarse para encontrar un puente que soporte, por ejemplo, 45 toneladas. Para Ledesma, ese sigue siendo “el eslabón más débil” frente a la presión creciente del tránsito de productos primarios.
Los puentes, en particular, han sido la principal limitación, según Abraham. Uruguay cuenta con aproximadamente 650, muchos con décadas de antigüedad y diseñados para cargas menores. En el periodo anterior, cuenta el ingeniero, se intervino de manera histórica: se remodelaron 230, se construyeron 117 nuevos y se adecuaron infraestructuras para las exigencias de los VAD. Estas mejoras beneficiaron toda la movilidad, ampliando anchos y aumentando la seguridad vial.
Otra preocupación persistente es el sobre paso de los tritrenes; su longitud puede dificultar la maniobra si circulan en fila. Las empresas ya cuentan con monitoreo satelital de sus flotas, pero Abraham sugiere que sería útil un centro de control unificado para garantizar distancias se guras entre unidades, junto con obras como ter ceros carriles, para elevar aún más la seguridad.
En la caminería rural los problemas de mantenimiento, drenaje y puentes deficientes obligan a los camiones a recorrer kilómetros adicionales para llegar a la red nacional, encareciendo los fletes.
De cara al futuro, Abraham vislumbra el beneficio de ampliar el uso de los VAD a otros sectores agroindustriales, como granos o gana do, diversificando la carga y distribuyendo las inversiones entre más actores. Para el ingeniero de CSI, esto permitiría reducir el número de camiones convencionales en las rutas, mejorar la infraestructura y la seguridad, y aumentar la competitividad de distintos productos uruguayos en el mercado internacional.
En ese sentido, Ledesma comenta que la Sociedad de Productores Forestales mantuvo, durante la gestión pasada, reuniones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el representante del Congreso de Intendentes para contribuir en una planificación de corredores viales integrada que también incluyera a otros sectores productivos. El proceso, sin embargo, no derivó en resultados concretos. “Es algo que el país debería encarar”, subraya Ledesma.
PARA SEGUIR CRECIENDO
Los corredores forestales son mucho más que vías: son un conjunto de articulaciones que sostienen a un sector clave de exportaciones. Uruguay avanzó, pero aún quedan pendientes la mejora de la caminería rural y la extensión de los corredores hacia Montevideo.
Cada kilómetro asfaltado y cada camión moderno refleja la posibilidad de que la infraestructura no sea una limitante, sino un motor de crecimiento para los uruguayos. En ese sentido, los caminos ‒nunca mejor dicho‒ están trazados. El desafío ahora es que se con viertan también en corredores de desarrollo sostenible para todo el país.
Descargar versión PDF