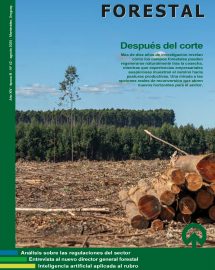Mudo como un árbol y temblando como una hoja

Elegí esta imagen para ilustrar el panorama que parece verificarse en torno a la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial. La Ley N.o 18.308. A mi modesto entender, se trata de una de las normas más importantes que aprobó el Parlamento en el pasado período, y cuyas consecuencias, justificadas o no, están generando mucha preocupación en el sector productivo.
Es más, hay quienes han planteado que con su aplicación está en riesgo la seguridad jurídica de quien compró tierras para determinados fines y que, por decisiones locales, hoy está impedido de concretar sus planes de inversión.
LA HISTORIA RECIENTE
Al momento de presentar el proyecto de ley en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores, el entonces ministro Mariano Arana argumentó que la iniciativa se enmarcaba en una «aspiración planificadora que está plasmada en la Constitución». Agregó que con el paquete normativo se proponía «una gestión planificada del territorio con vista a un desarrollo ambientalmente sustentable, con equidad y con inclusión social».
Era el 27 de setiembre de 2006. Mientras el país hablaba de una importante rebaja de los precios de los combustibles, de la protesta de autodenominados ambientalistas que se oponían a la instalación de Isusa en Soriano y de un grupo encabezado por Tabaré Vázquez que se reunía para analizar la estrategia a seguir en pos de un TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, un puñado de legisladores comenzaba a analizar un proyecto de ley cuya aplicación cambiaría el escenario.
Hay departamentos que comenzaron con el proceso de elaboración de planes locales antes de generar las directrices departamentales. Es el caso de Cerro Largo, que cuenta con un Plan Local para la Laguna Merín pero aun está en proceso de elaboración de su texto departamental.
En este contexto muchos actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, reiteraban una y otra vez que, en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente, era necesario hacer algo.
Lo cierto es que 641 días después de aquella fría mañana de setiembre el Poder Legislativo les otorgaba a los 19 gobiernos departamentales, por la vía de la ley, importantes facultades relativas a la administración y gestión de la tierra urbana, suburbana y rural. Algunas de esas potestades: categorizar el suelo y establecer regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación y protección. En suma, las intendencias pasaron a ejercer poder y a tener la obligación de legislar asuntos vinculados al territorio, a través de la elaboración, aprobación e implementación de distintos instrumentos de aplicación local.
Otro asunto a destacar. La ley consagró el derecho de toda persona a participar en el proceso de elaboración de los aludidos instrumentos. Las etapas en las que pueden participar, mediante observaciones, consultas y sugerencias por parte del interesado son: la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública. Para terminar de aclarar los tantos, conviene subrayar que el gobierno departamental respectivo no está obligado a recoger y/o incluir las observaciones o sugerencias que pudieren surgir.
El proyecto de ley fue discutido a lo largo de 15 meses pero los legisladores nunca entraron en contacto con las voces de quienes manejan 16.400.000 hectáreas, 93 por ciento de la superficie total del país. El campo quedó mudo como un árbol.
En lo que refiere al derecho que la ley le otorga a los habitantes a participar y opinar, la realidad se da de bruces con el proceso de elaboración de la propia norma. En efecto, por las razones que sea, las gremiales agropecuarias no participaron de la discusión. O sea, ninguna voz asociada al campo opinó en la comisión del Senado que trató el proyecto en profundidad. Por ende, nadie del sector agropecuario lo aplaudió, alertó, dudó, apoyó o rechazó.
El proyecto de ley en ciernes comenzó a tratarse formalmente a finales de setiembre de 2006. A la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado asistieron jerarcas del Mvotma, asesores del Ministerio de Defensa, profesores de la Facultad de Arquitectura de la Udelar y de la Universidad Católica, representantes de la Cámara del Bien Raíz, Cámara de la Construcción del Uruguay, Asociación de Agrimensores del Uruguay, Sociedad de Arquitectos, Asociación de Escribanos.
El mismo fue discutido a lo largo y ancho de 15 meses, hasta que finalmente la Cámara de Senadores lo sancionó el 18 de diciembre de 2007. Tiempo después, la Cámara de Diputados le dio, a tapa cerrada, el correspondiente trámite de aprobación.
Quiere decir que las voces de quienes manejan 16.400.000 hectáreas, 93 por ciento de la superficie total del país, no consta en actas. En síntesis. El campo quedó mudo como un árbol. Y ahora, tiembla como una hoja.
SITUACIÓN ACTUAL
Tal como estaba previsto, los gobiernos departamentales se encuentran en proceso de aprobar distintos instrumentos de ordenamiento territorial. Esta fase varía en cada departamento. Así, el país asiste hoy a 19 realidades diferentes.
Hoy día existen departamentos que comenzaron con el proceso de elaboración de planes locales con anterioridad al de directrices departamentales. Tal es el caso de Cerro Largo, que cuenta con un Plan Local para la Laguna Merín, aunque aún está en proceso de elaboración de su Directriz Departamental.
Otros discuten distintos instrumentos al mismo tiempo. Es el caso de Paysandú, en donde el Plan Local de Guichón y la Directriz Departamental avanzan en paralelo.
Para tener una idea, en el caso de Guichón se establece «una zona de 5 kilómetros de ancho desde los límites del predio de las Termas de Almirón de protección, en la cual no se podrán instalar actividades nocivas para el desarrollo turístico ni forestar».
Sin embargo, la madre del borrego está hoy en las llamadas medidas cautelares. En concreto, la ley en cuestión prevé la posibilidad de que, al comenzar su proceso de elaboración de los instrumentos, cada intendencia puede establecer, como medida cautelar, la suspensión de las autorizaciones asociadas a usos estratégicos del territorio.
En el contrato que firmó Montes del Plata con el gobierno se establece que se va a procurar que la materia prima de la planta se vaya sustituyendo por plantaciones más cercanas a Punta Pereira. ¿No hay una contradicción entre el acuerdo nacional que firmó el Estado uruguayo y la preocupación esgrimida por la Intendencia de San José?
Lo cierto es que, hoy por hoy, rigen en el país distintas limitaciones temporales que afectan a la forestación.
A saber:
– Cerro Largo prohibió la forestación en todo el departamento, salvo en suelos de prioridad forestal.
– San José decidió permitir la forestación de hasta ocho por ciento del total de cada padrón rural, salvo en los predios que hasta el momento de la promulgación de la norma, eran categorizados como de «prioridad forestal».
– Colonia habilitó la forestación a padrones con más de 100 hectáreas, en cuyo caso cada empresa debe gestionar previamente un permiso ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
– Florida prohibió la forestación en suelos que no son actualmente considerados de «prioridad forestal». La medida habilita igualmente a plantaciones con destino a abrigo y sombra hasta en un ocho por ciento del área de cada unidad productiva.
– Río Negro zonificó un área acotada a la microrregión de Fray Bentos y estableció algunas limitaciones para la forestación.
En otros departamentos ya hay directrices vigentes que establecen limitaciones concretas. Salto prohibió el uso de tierras con destino a la forestación, salvo las establecidas en la ley de prioridad forestal. Además, cada proyecto requiere una autorización específica de la Intendencia, en cuyo caso, la empresa debe fundamentar el permiso sobre la base de aspectos económicos, ambientales y sociales. Maldonado y Canelones también tienen directrices vigentes, las que desestiman la forestación en ciertas áreas.
EL CANGREJO DEBAJO DE LA PIEDRA
En declaraciones realizadas a radio El Espectador, el intendente de San José, José Luis Falero, justificó la medida cautelar impulsada por su gobierno, ya que «no escapa a nadie que con la instalación de Montes del Plata, el tema de la forestación ha generado cierta preocupación».
La razón parece sencilla. En el contrato que firmó el inversor con el gobierno se establece que se va a procurar que la materia prima de la planta se vaya sustituyendo por plantaciones más cercanas a Punta Pereira, en un radio máximo de 200 kilómetros, lo cual abarca parte del departamento de San José. El gobernador maragato apuntó a evitar que haya un corrimiento «de la tradicional cuenca lechera, que también ha permitido que muchas familias sigan hoy instaladas en el medio rural y tengan su fuente laboral y sus posibilidades económicas ya definidas».
El argumento parece razonable. Ahora, ¿no hay una contradicción entre el acuerdo nacional que firmó el Estado uruguayo y la preocupación esgrimida por la Intendencia de San José? ¿Cómo se resuelve este contrapunto?
(Silencio)
Otros gobernantes de turno dan otras explicaciones. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, argumentó que hay que pensar en el «mejor uso del suelo, el mejor destino de la tierra, siempre en el entendido de que la tierra es un bien social y que debemos cuidar la cuestión ambiental, cuidar la producción, cuidar el trabajo y preservarlo para las generaciones futuras».
El jerarca dijo además que «lamentablemente no está claro cuál es el efecto de la forestación». En la entrevista radial con El Espectador, agregó que «no tenemos nada en contra del sector forestal, simplemente queremos hacer esta medida de preservación ambiental y de preservación de las posibilidades de empleo para el presente y para el futuro». Botana agregó que «tenemos la idea de perfeccionar el instrumento jurídico, con medidas de aliento a la concentración de las plantaciones forestales».
LA COORDINACIÓN
Hoy por hoy rigen tres leyes que obligan al Estado a coordinar adecuadamente para que no se generen señales contradictorias. Ley Forestal, N.o 15.939. Indica que todo proyecto requiere de un estudio y aprobación del Plan Forestal por parte de la Dirección General Forestal.
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, N.o 16.466. Acompañada por su correspondiente decreto reglamentario, se indica que todo nuevo proyecto forestal de más de 100 hectáreas requiere autorización ambiental previa otorgada por el Mvotma.
Si hacemos un paneo de la situación general del país, vemos que cada departamento es un mundo y que no hay uniformidad de criterios. Por un lado, vemos a los gobiernos locales haciendo uso de sus potestades, y hasta de sus obligaciones. Pero, por el otro, se respira un clima de incertidumbre.
Ley de Ordenamiento Territorial, N.o 18.308. Es obvio que las tres leyes deberían aplicarse de forma coordinada. En consecuencia, el Mvotma o la Dirección General Forestal no podrían aprobar un proyecto forestal que estuviere en contravención de las disposiciones de un instrumento de ordenamiento territorial.
En su artículo 74, la Ley 18.308 establece que los gobiernos departamentales, «con la colaboración» del Mvotma, deberán asegurar que exista la debida coordinación y compatibilidad entre los diversos instrumentos del ámbito departamental entre sí y con los instrumentos de los ámbitos nacional y regional en lo aplicable».
Pero si hacemos un paneo de la situación general del país, vemos que cada departamento es un mundo y que no hay uniformidad de criterios. Entonces, por un lado vemos a los gobiernos locales haciendo uso de sus potestades, y hasta de sus obligaciones. Pero por el otro, se respira un clima de incertidumbre.
¿Están dadas las condiciones para que el sector privado realice grandes inversiones si, por la vía de los hechos podría ver impedida su actividad? Por ahora, es alto el riesgo de confundir aserrín con pan rallado.
¿QUÉ ES LA LEY? La norma aprobada en 2008 estableció un marco regulador general para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como departamental. Para cumplir con ese objetivo, la ley de 84 artículos creó una especie de «pirámide de instrumentos». A saber:
– En el ámbito nacional: directrices nacionales y programas nacionales.
– En el ámbito regional (abarcando áreas de dos o más departamentos que compartan problemas o características similares): estrategias regionales.
– En el ámbito interdepartamental (abarcando casos de micro regiones compartidas): planes interdepartamentales.
– En el ámbito departamental: directrices departamentales, ordenanzas departamentales y planes locales.
– Instrumentos Especiales: son instrumentos complementarios o derivados de los anteriores; por ejemplo planes parciales, planes sectoriales, etc.
LA RETROACTIVIDAD. La Ley de Ordenamiento Territorial prevé que una vez entrado en vigencia el instrumento correspondiente, serán consideradas fuera de ordenamiento aquellas instalaciones, construcciones, fraccionamientos o usos concretados con anterioridad que fueren disconformes con el nuevo instrumento. En caso de que el ajuste de las actuaciones anteriores al nuevo instrumento implicara un daño cierto y una desnaturalización del derecho de propiedad se deberá indemnizar al afectado. Los gobiernos departamentales pueden declarar que el instrumento se aplica para las actuaciones territoriales a partir de su entrada en vigencia (por ejemplo, como lo hace el Plan Local de Guichón) y por tanto no se verían afectadas, por ejemplo, las plantaciones ya existentes. En caso de que los gobiernos departamentales tuvieren la intención de aplicar «retroactivamente» los instrumentos y obliguen a que las actuaciones anteriores (por ejemplo, plantaciones existentes) se ajusten a los nuevos requisitos, deberán indemnizar por los daños ciertos que se causaren.
Descargar versión PDF