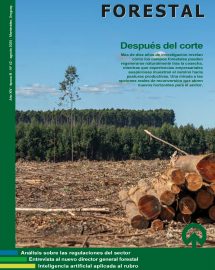Faroppa: «Los ciclos largos son el camino a seguir»

Con más de cuarenta años de trabajo en el sector forestal, tanto en el ámbito público como privado, el ingeniero agrónomo Carlos Faroppa, actual director general forestal, analiza la evolución de la actividad y pone foco en los desafíos y oportunidades presentes y futuros.
El ingeniero agrónomo Carlos Faroppa está llegando al final de su gestión al frente de la Di rección General Forestal y habla con orgullo de lo que han logrado. Confiesa que, cuando asumió en 2020, la división del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no tenía los recursos que maneja hoy. Esos fondos aumentaron en la medida que fueron asumiendo nuevas responsabilidades, como la mejora y producción sistemática de una Cartografía Nacional Forestal, el desarrollo de un protocolo para cumplir con las nuevas exigencias de importación de la Unión Europea y la participación en la creación del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (Biicc).
Pero hoy sería imposible hablar de todas esas innovaciones sin antes pensar en las normativas que las hicieron posible: el plan estratégico de la década de los sesenta, la Ley Forestal de 1968 y la de 1987 y el auge del sector en la década de los noventa. Así lo explica Faroppa en su entrevista con Forestal.
—Al hablar de forestación inmediatamente se piensa en plantas de celulosa, ¿qué otros productos se están generando que merecen la atención? ¿Hacia dónde cree que puede crecer la industria forestal en Uruguay?
—Las grandes inversiones no las controla el país, lo que da son las condiciones para que los capitales puedan invertir, y eso ya está dado. El camino a seguir, por lo menos desde la Dirección General Forestal, es continuar beneficiando a las plantaciones que tengan manejo para ciclos largos ‒más de 15 años‒, para que puedan producir madera hacia la industria de la transformación mecánica, los debobinados o aserraderos. Consideramos que es un lugar hacia donde puede crecer mucho el país. De hecho, hay anuncios de inversiones que están sucediendo, con algunos proyectos ya en ejecución, en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. El foco mayor, donde va a haber mucha inversión en los próximos años, tanto de empresas nacionales como extranjeras, es en la transformación de pino o de eucaliptos. En el caso de eucaliptos tenemos un stock de madera que puede crecer, en el caso de pino tenemos algunos problemas, pero se están asegurando.

El otro camino, antes que pensar en otra planta de celulosa, es el desarrollo de lo que se llama la bioeconomía. Ahí vamos a ver los nuevos bioproductos. Del acuerdo de Uruguay con UPM se generó un fondo de innovación sectorial y [el país] ya tiene dos centros que analizan proyectos que tienen que ver con la bioeconomía. Al funcionar de forma público-privada permiten objetivos como si fuera un lugar de ideas, un think tank para crear estrategias y utilizar la estructura que hay en el país de investigación, ya sea las universidades públicas y privadas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y otros institutos, o incluso convenios con otros países. Se trata de ver dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar.
—Hay un interés global por dejar los combustibles fósiles, ¿cómo cree que puede beneficiarse la industria forestal de este cambio en la matriz energética?
—No tengo duda de que sí [puede beneficiarse]. Basta con pequeñas transformaciones en plantas de celulosa hoy existentes como para empezar a generar otros productos. Para eso están los centros de investigación, para ver si esas tecnologías que pueden venir de fuera son adaptables o no. Tenemos la posibilidad de generar bioproductos, que a su vez sean biocombustibles sólidos o líquidos que nos puedan ayudar en la matriz energética. Es parte de la estrategia que maneja ANCAP. Según los datos que tenemos nosotros, el 40% de la energía calórica es generada por biomasa. Se va modernizando de la vieja estructura de quemar leña por estructuras más eficientes, con más tecnología. La capacidad instalada entre las plantas de celulosa y las plantas de biomasa es mayor que la de las tres represas instaladas en el río Negro. Las plantas de celulosa tienen excedente de energías renovables, no sólo por la biomasa, sino por todas sus fuentes ‒si no produjeran su propia energía, Uruguay no podría absorber la demanda‒, cambiando su matriz en una forma ejemplar y poniendo al país en uno de los primeros dos o tres lugares a nivel mundial en el porcentaje de renovables que tiene y la sostenibilidad de esos sistemas. Ese es el camino, y desde la Dirección Forestal estamos trabajando en eso.
—Como representante de la Dirección Forestal del Uruguay viajará al Comité Forestal (COFO 27), en Italia. ¿Qué temas quiere poner el país sobre la mesa?
—Nosotros tenemos agendas de forestal, de cambio climático, y Uruguay va con su posición con respecto a todos esos sistemas, además agregando los sistemas agroforestales que son promovidos y son parte de los proyectos. El silvopastoreo no solo brinda bienestar animal ‒abrigo, sombra, protege del viento‒ sino que contribuye a que lleguemos al carbono neutro en la carne, compensando emisiones contra captación de carbono. Uruguay ha hecho una política forestal de conservación de lo que tiene ‒y eso marca una sostenibilidad de todo el sistema‒, pero a su vez suma la forestación, la plantación, y eso significa una mayor captación de carbono, apostando a que los bonos de carbono “exploten” en el largo plazo. Consideramos que la proporción de bosques de ciclo largo va a ir en aumento. Es decir, no se trata de aquellos que transformemos rápidamente a los 10 años para un uso como el de la celulosa, sino que estemos trabajando con ciclos más largos, para que ese bien que se produzca se use en la construcción o muebles, y el bosque va a tener un ciclo mucho más largo de captación, o sea, el bien va a quedar por más tiempo en el uso de la sociedad.
“El sector forestal no es el mismo de los años noventa; diría que en cada década ha dado un salto grande. Estamos hablando de una tercera o cuarta generación, no solo de empresarios forestales, sino también de trabajadores”. Carlos Faroppa, director general forestal
—En una entrevista con Forestal, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Patricio Cortabarría, comentaba que el precio de los fletes hace que ciertas áreas de los agronegocios sean poco competitivas. ¿Qué sucede con el sector forestal?
—Partiendo de la base de que el país es agroindustrial y agroexportador, lo que afecta al sector forestal afecta a todas las producciones. ¿Qué ha sucedido? Hubo gente que supo ver ‒sobre todo técnicos y el sistema político‒ que era importante el sector forestal. Que haya tenido una expansión mayor de lo que previe ron, probablemente, fue porque el país supo manejar la situación para que lo visualizaran, también, tanto inversores nacionales como inversores extranjeros. Pero, además, como el sector forestal es previsible en cuanto a volúmenes, desde hace 20 años se fueron calculando las producciones y extracciones, previendo los puntos débiles.
—¿Cuáles eran esos puntos débiles?
—Antes de la primera planta de celulosa en Fray Bentos, el sistema portuario del río Uruguay era casi inexistente o estaba abandonado. Hoy tenemos modernizado el sistema: el puerto de Paysandú, el de Conchillas, los tres puertos en Fray Bentos, tres terminales en Nueva Palmira, una en Juan Lacaze, además del de Colonia y el Puerto de Montevideo, que se ha ido especializando. ¿Cuál es el empuje? Los crecimientos del sector forestal y del sector agrícola. Se generó un sistema portuario. Por otro lado, hay una fuerte inversión en carreteras de sistemas transversales y de las rutas principales. Se hizo un tramo de tren, hay que mejorar los otros, por lo menos para que cargas no perecederas puedan moverse rápidamente. Uruguay es un país estructuralmente caro ‒por lo pequeño‒. Y por más que mejoremos nuestra competitividad, siempre tendremos algún problema, porque dependemos de combustibles fósiles, de la importación de tecnología. Pero, por otro lado, en la medida que mejoremos la infraestructura, que es parte de lo que está sucediendo y se seguirá requiriendo, esto permitirá que ciertos costos se abaraten. Por ejemplo, con el uso de los bitrenes o los tritrenes, que en algunas rutas ya está permitido. Este es un gran avance que era impensable 15 años atrás.

—¿Qué queda por hacer?
—En la última década se fueron ensanchando y fortaleciendo puentes, mejorando rutas, haciendo dobles vías, y eso se continúa haciendo hoy. Por otro lado, lo que vamos a ver también es un desarrollo del este del país: más que nada el norte de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, donde va a haber industrias y se generará probablemente el puerto de laguna Merín en el acuerdo con Brasil. Sin duda, Río Grande del Sur va a demandar muchos productos, tienen una industria de muebles avanzada y sus bosques están mucho más al norte. Hay una complementariedad ahí. Pero los desarrollos [de infraestructura] no están acompasando lo rápido que va el país. Como decía Cortabarría, está claro que es caro el flete. Pero vamos en camino de ciertas soluciones y, por supuesto, esta infraestructura permite que vehículos de mayor porte puedan funcionar. Entonces, esos son abaratamientos factibles.
—¿Cómo evaluaría los resultados de la Ley Forestal aprobada hace casi 40 años? ¿Cuál es la situación actual del sector?
—Sin duda el sector forestal no es el mismo de los años noventa, yo diría que en cada década ha dado un salto grande. Estamos hablando de una tercera o cuarta generación. No solo de empresarios forestales, sino también de trabajadores. El sector forestal fue el primero en certificar prácticamente todos los campos, fue el primero que hizo el Código de Buenas Prácticas (donde trabajó la Sociedad de Productores Forestales, la Dirección Forestal, el INIA, el LATU y los sindicatos). Todo eso marcó el inicio de una modernización. Se fue generando un cambio no solo por las grandes inversiones, sino porque las empresas pequeñas y medianas también lo hacen, sobre todo en el sector de la transformación mecánica de la madera. Hay que asistir a esos aserraderos que son familiares, que tienen potencial, que están peleando el día a día, pero que además invierten en tecnología para poder ser exportadores y estar certificados para el mercado local y producir más. Uruguay está promoviendo la construcción de viviendas en madera, más inclusión de la madera en los sistemas constructivos, y se generó la Comisión Horaria de la Madera, que hizo una guía. Hay una industria que puede abastecer al mercado local, que hoy se vuelca a la exportación. Existen pequeños o medianos industriales, y también tenemos una planta de CLT, probablemente la más importante de Latinoamérica, con un sistema constructivo que para Uruguay es novedoso.
En distintas áreas del país están sucediendo cosas; en el sector forestal y en el sistema agroexportador uno ve inversiones, novedades, tecnología que ha cambiado enormemente. En el sistema forestal hoy tenemos más productos y podemos pensar mejor en la construcción.