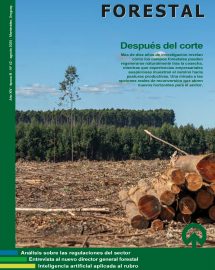Certificaciones: el valor de un sello

Con más del 90% de sus bosques productivos certificados, Uruguay se consolida como un referente global en manejo forestal sostenible. ¿Cuál ha sido el camino recorrido en el país y qué implica acogerse a los más altos estándares ambientales, sociales y legales?
Por Elisa Juambeltz
Cuando se habla de manejo forestal sostenible, Uruguay ocupa un lugar de privilegio en el mapa mundial. Con el 90% de sus bosques productivos certificados bajo los sistemas de auditorías internacionales más exigentes, el país deja de manifiesto que la gestión responsable del recurso natural es la regla y no la excepción.
A grandes rasgos, la certificación funciona como un sello de calidad que asegura que la producción forestal en cuestión cumple con los estándares internacionales de manejo sostenible, conservación ambiental y responsabilidad social. Este sello es independiente y las evaluaciones se realizan por una tercera parte que garantice la transparencia. Así, pues, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la certificación como un proceso voluntario de evaluación independiente que se ha transformado en una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad y demostrar buenas prácticas ante los mercados globales más exigentes.
Dentro de ese marco, ¿cómo estamos parados en Uruguay respecto a este tema? Según datos de la Socie dad de Productores Forestales, más de un millón de los casi 1,2 millones de hectáreas de bosques productivos existentes en Uruguay se encuentran certificadas. La cifra, aunque modesta en comparación con gigantes forestales como Canadá (~160 millones) o Estados Unidos (~41 millones), representa un porcentaje muy alto en relación al total de plantaciones nacionales.
DOS CAMINOS QUE CONVIVEN
En el panorama uruguayo dos sistemas de certificación coexisten de forma armónica: el Programme for the Endor sement of Forest Certification (PEFC) y el Forest Stewardship Council (FSC). Esta convivencia, poco frecuente en otros países, brinda opciones para las empresas que eligen el esquema que mejor se adapta a sus productos y mercados de destino al momento de acreditarse. En ese sentido, los dos sellos son alternativas viables, aunque no complementarias.

Ambos organismos —independientes y sin fines de lucro— promueven estándares de manejo forestal sostenible y trazabilidad de los productos derivados. Mientras que FSC aplica un estándar único a nivel global, PEFC apuesta a la creación o adaptación de normas en función de las diferentes realidades locales.
Contar con el aval de instituciones como PEFC o FSC, que son reconocidas a nivel mundial, abre puertas en los mercados más exigentes y posiciona a las empresas en circuitos de productos certificados de alto valor, donde operan marcas de renombre global, dos aspectos que son muy valorados por los tomadores de decisiones.
Para intercambiar opiniones sobre los estándares internacionales, Forestal reunió a referentes de las dos entidades que operan en el territorio nacional. Por un lado, Natalia Marius, ingeniera agrónoma y responsable internacional de acreditación FSC, que trabaja para Uruguay y otros países del mundo. Por el otro, la bióloga Gabriela Malvárez, PhD en Ecología y Biología evolutiva de poblaciones y secretaria nacional de PEFC Uruguay.
CÓMO SE AVALA UN BOSQUE
El proceso para alcanzar una certificación comienza siempre con una elección y una decisión estratégica y voluntaria por parte de las empresas forestales. Tal como explican Malvárez y Marius, el camino empieza con la contratación de una certificadora acreditada ‒que suele definirse en función de las necesidades puntuales del caso‒, la definición del alcance y la posterior cotización.
Luego llega el momento de la auditoría propia mente dicha, que combina revisión documental y visitas de campo. “En el caso de FSC, además, se exige una consulta pública, con el fin de que cualquier interesado pueda aportar observaciones sobre la gestión de la empresa postulante”, señala Marius. Estas observaciones son tenidas en cuenta en la elaboración del informe final.
El resultado del proceso depende del informe del auditor y de la conclusión a la que llega un evaluador final independiente, que recibe el documento para decidir si se otorga o no la certificación. En el caso de que el resultado sea positivo, esta acreditación tiene una validez de cinco años y está sujeta a auditorías anuales. “Ser certificado implica registrar la actividad, auditarse anualmente y también autoevaluarse internamente”, explica Malvárez.
“Los dos sistemas [FSC y PEFC] buscan garantizar prácticas responsables y trazabilidad en el mercado de productos forestales”. Natalia Marius, FSC
MIRADA COMPLETA
Para recibir la acreditación, la organización en cuestión debe cumplir y demostrar que cumple con los requisitos establecidos en los estándares. Estos implican aspectos legales, sociales y medioambientales. En lo laboral, impulsaron mejoras en las condiciones de trabajo “promoviendo entornos de trabajo más estables, seguros y responsables a lo largo de toda la cadena productiva”, señala Marius.
En lo vinculado a lo ambiental, una gestión forestal sostenible supone ventajas como “reducción de riesgo ante incendios y plagas, contribución a la mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad y de recursos como el agua y el suelo, promueve la co servación y mejora de las masas forestales”, ejemplifica Malvárez, de PEFC.
Asimismo, los procesos de certificación también exigen evaluaciones de impacto y conservación de áreas de alto valor. Esto fomenta la investigación científica sobre biodiversidad y fortalece los vínculos entre empresas, academia y organizaciones sociales.
Desde la perspectiva social, “las organizaciones certificadas tienen que considerar lo que llamamos las ‘partes interesadas afectadas’ en su gestión. Estas son, principalmente, las comunidades en el área de influencia de las empresas”, dice Malvárez. Si bien el estándar no establece acciones específicas que deban hacerse, la empresa debe demostrar que interactúa y respeta a las comunidades.
“Ser certificado implica registrar la actividad, auditarse anualmente y también autoevaluarse internamente”. Gabriela Malvárez, PEFC
“Para nosotros, una forma de interacción concreta es la posibilidad que las empresas forestales dan a los apicultores de establecer apiarios en sus bosques para la producción de miel o para la cría de ganado”, explica la responsable de PEFC – Uruguay.
MÁS ALLÁ DEL BOSQUE
En nuestra vida cotidiana consumimos, sin saberlo, una gran cantidad de productos certificados. Basta con buscar los sellos de FSC o PEFC en cuadernos, cajas de cartón o pañuelos descartables. Esto es posible porque el aval no se limita al bosque en sí mismo, sino que también puede extenderse a los productos derivados, a través de la llamada cadena de custodia. Este mecanismo asegura la trazabilidad en cada etapa de producción, procesamiento y comercialización de productos derivados del bosque.
Desde aserraderos y plantas de papel hasta imprentas y fabricantes textiles, las empresas que trabajan con productos de origen forestal, ya sea directa o indirectamente, pueden acreditar su cadena de custodia. Entre los productos certificados se encuentran tanto los madereros (papel, celulosa, mobiliario, packaging) como los no madereros (hongos, miel, incluso textiles derivados de fibras forestales).

En Uruguay, por ejemplo, se produce miel con el sello PEFC en campos forestales de Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo. Asimismo, en 2024, la industria gráfica de origen argentino Arcángel Maggio certificó su nueva planta en Colonia del Sacramento.
“Cada vez que hay una transformación o un cambio de titularidad, debe asegurarse la continuidad de la trazabilidad”, explica Marius, de FSC. Esta rigurosidad refuerza la confianza del consumidor final al garantizar que el producto que compra tiene un origen sostenible y responsable.
UNA HISTORIA DE 25 AÑOS
El camino de la certificación forestal en Uru guay comenzó con el nuevo milenio, pero entre 2007 y 2009 vivió una “explosión”, dice Marius. Esto se debió a que las grandes empresas del sector empezaron a avalar sus plantaciones mediante estos sistemas e impulsaron así la demanda interna de productos acreditados, que hasta entonces no era significativa.
Luego de algunos años, en 2013, el sector en Uruguay vivió otro cambio: comenzó una etapa de transformación, con fusiones y adquisiciones empresariales en el rubro. Si bien esto tuvo diferentes impactos, las expertas coinciden en que no se vio afectada la superficie avalada por las auditorías. “Si bien había menos empresas certificadas, el número de hectáreas bajo certificación fue el mismo”, explica Marius.
En este sentido y reflexionando sobre el recorrido del sector forestal, Malvárez destaca que “la forestación en Uruguay siempre estuvo alineada con los estándares internacionales”, y que en el camino “no fue necesario cambiar la actitud, sino evolucionar con las nuevas normativas”.
Marius coincide con esta observación: “En estos 25 años hubo muchos cambios en los estándares, pero las empresas han sabido adaptarse mediante procesos de mejora continua”, asegura. En comparación con otros mercados donde las superficies avaladas por entidades independientes crecen de manera explosiva, Uruguay muestra una estabilidad destacable. “El número de certificaciones se mantiene de forma constante, lo que habla de un sector maduro y comprometido”, sostiene Malvárez.
Lejos de ser una moda en nuestro país, los avales independientes se han consolidado como una herramienta estratégica para las empresas forestales uruguayas a lo largo del tiempo: abren mercados, generan valor reputacional y aseguran permanencia en contextos competitivos.
Descargar versión PDF