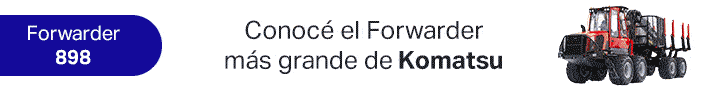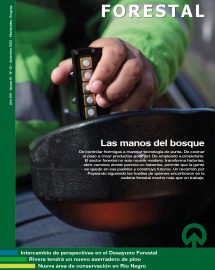Suelos forestales, el día después

Existe la idea de que forestar un predio significa atarlo a un único destino productivo por siempre. Tras décadas de expansión forestal, Uruguay enfrenta una pregunta clave: ¿es posible reasignar suelos forestados a otros usos? Las investigaciones académicas y experiencias empresariales que estudian la reconversión tanto a campo natural como a pasturas revelan que sí, pero las condiciones importan.
Cuando se recorre un predio forestal recién cosechado se observa una superficie en transición: tocones, ramas esparcidas y restos de corteza conforman el punto de partida hacia una nueva etapa productiva. Sin embargo, esta imagen suele interpretarse como eviden}cia de un suelo limitado a un único uso futuro: el forestal. Una década de investigaciones académicas en Uruguay está desafiando esta percepción con datos concretos sobre las posibilidades reales de reconversión.
RETORNO AL CAMPO NATURAL
La primera aproximación académica a este tema surgió hace más de una década en un trabajo con junto entre la Facultad de Agronomía (Fagro) de la Universidad de la República y la empresa UPM. Los ingenieros agrónomos Pablo Boggiano, de la Fagro, e Iván Grela, de UPM, comenzaron una investigación para entender qué ocurría en un área forestal después de cosechada si no se iniciaba otra rotación.
“Empezamos a estudiar cómo regeneraba la vegetación en áreas que habían sido forestadas, en algunos casos con un solo turno de forestación y en otros con dos turnos”, explica uno de los responsables del proyecto, el Ing. Agr. Pablo Boggiano, miembro del Grupo de Pasturas de la Fagro.

El trabajo abarcó predios de la empresa en diferentes zonas del país –Río Negro, Tacuarembó y Paysandú–, y ya acumula más de diez años de información. En algunos casos las áreas tenían un testigo confiable de campo natural y en otros casos se trató de zonas que ya habían tenido historia agrícola anterior a la forestación. Además, los espacios cosechados no recibieron ningún tratamiento posterior.
“Empezamos a estudiar cómo regeneraba esa vegetación a través de un diseño con cuadros fijos. Una vez por año se hacían los estudios de composición botánica”, detalla Boggiano.
Los resultados iniciales sorprendieron a los investigadores.
Al contrario que en el modelo teórico para la regeneración en campo natural posterior a la agricultura ‒que establecía una secuencia donde primero colonizaban especies anuales y después, gradualmente, aparecían las perennes‒, en las áreas posforestales la colonización de especies perennes nativas fue “muy rápida”.
“Al cabo de cinco años las especies perennes de campo natural eran las que dominaban”, señala el investigador. “Y al cabo de siete u ocho años teníamos una cobertura dominada por las especies que son dominantes en los campos naturales sin historia agrícola, con una coincidencia de casi el 80% de las especies”.
EL BANCO DE SEMILLAS
Estas observaciones llevaron a los investigadores a querer profundizar en un aspecto fundamental: el banco de semillas del suelo. En el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la UdelaR, donde también participó UPM, se desarrollaron dos tesis de maestría que estudiaron específicamente la composición del banco de semillas y la regeneración inicial de la vegetación en las áreas forestadas.
“El banco de semillas es, como dice su nombre, la cantidad de semillas de las diferentes especies que están dentro del suelo”, explica Boggiano. “Nosotros estudiábamos el banco de semillas en horizontes de 0 a 5 cm de profundidad y de 5 a 10 cm. En ese banco de semillas dominaban especies perennes nativas, pero no las especies que dominan en la cobertura del campo natural bajo pastoreo”.
Este fenómeno es clave para entender cómo se restablece el campo natural en un área posforestal. Y es que, más allá de lo que aparezca en el banco de semillas, “lo que de fine realmente qué vegetación se desarrolla en el campo es la interacción entre las plantas y el pastoreo; aquellas especies que se adaptan a ser pastoreadas permanecen, y las que no se adaptan se van”.
Entre las distintas especies que lograron reestablecerse destacan por su cobertura Paspalum notatum, Axonopus fissifolius, Paspalum nicorae, Bothriochloa laguroides, y varias especies de los géneros Stipa y Piptochaetium, conformando una flora “bastante diversa” que caracteriza los campos naturales de la región.
FACTORES IMPRESCINDIBLES
Así, pues, los estudios revelaron que el manejo del pastoreo es determinante en el éxito de la regeneración. En áreas donde este fue muy intenso, la recomposición se demoró considerablemente. “Cuando establecimos algunas áreas con pastoreo menos intenso, rápidamente el campo se regeneró. No cambió sustancialmente la composición florística, pero sí cambió marcadamente la cobertura del suelo”, observa Boggiano.
El investigador acota que no solo el manejo ganadero impacta en el restablecimiento del campo. “La regeneración está condicionada por diferentes factores: qué historia tiene el área en el sentido de si viene de la agricultura o ya estaba bajo forestación, qué posibilidad hay de migración de propágulos de las especies nativas desde áreas aledañas, y qué manejo se hace para permitir que prosperen los pastos deseados”, detalla.

En el caso de predios con historia forestal, “esos periodos de larga interferencia que genera el árbol modifican bastante el ambiente, pero como no es una interferencia recurrente –como sí pasa con los cultivos en los que cada seis meses uno está eliminando lo que nace–, la chance de volver a regenerar los campos fue bastante buena y se dio”, dice Boggiano.
De hecho, en todas las áreas que se estudia ron para el proyecto se volvió a una vegetación similar a la del campo natural. “En algunos casos muy parecida, y en otros, menos, pero en general se observó una coincidencia del 80% con las especies dominantes en los campos naturales”. Esta concordancia, señala el investigador, es igual o mayor a la coincidencia que se da en la regeneración de áreas agrícolas.
Los resultados son alentadores, pero vienen con matices importantes. Al consultar si las ex áreas forestales producen lo mismo que el campo natural, no es posible contar con una respuesta certera. “La respuesta es ‘no lo sé’, porque nosotros no medimos productividad, medimos la recomposición de la composición florística”, aclara Boggiano. “Si me preguntas, ¿se logran todas las especies que están en el campo natural virgen? No, no están todas. ¿Están las dominantes? Sí, todas las dominantes”.
A estas acotaciones se suma la del tipo de terreno: todos los trabajos se hicieron sobre suelos arenosos. “Si uno se planteara esto mismo para los suelos de sierra, que hoy se están forestando, no se puede adelantar una respuesta”, acota Boggiano.
LA MIRADA DESDE EL INIA
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tampoco es ajeno al estudio de la reconversión de suelos forestados. El coordinador del área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente del INIA, Ing. Agr. Mario Pérez Bidegain, explica que la institución aborda la pregunta del ‘día después’ desde múltiples ángulos.
Durante décadas, Uruguay estudió científica mente el proceso de cambio de uso del suelo hacia la forestación: qué pasaba cuando se transformaba un campo natural o un área agrícola en plantación forestal, cómo evolucionaba el suelo durante el ciclo productivo. Ahora, con la maduración del sector y los ciclos de cosecha, surge la pregunta inversa: ¿qué ocurre cuando se abandona la producción forestal? “Desde el punto de vista científico, conocer las circunstancias de cómo responde el suelo a un cambio de uso desde la forestación hacia otros usos es relevante”, explica Pérez Bidegain.

“Tanto desde INIA como desde la Facultad de Agronomía [institución a la que también pertenece el entrevistado] estamos con algunos estudios en etapas iniciales para responder esa pregunta”, señala Pérez Bidegain. “Hay una tesis de doctorado y una tesis de maestría con enfoques distintos, pero que buscan responder qué pasa con el suelo cuando se deja de forestar”.
Una de las tesis estudia los elementos vinculados a la biodiversidad del suelo. La otra se enfoca en el ciclado de carbono y cómo impacta en la salud del terreno el material vegetal que permanece en la superficie y se descompone tras forestar un campo.
Ambos trabajos se realizan en condiciones de campo real, evaluando el estado del suelo en situaciones de campo natural, monte instalado y campo regenerado luego de una forestación en plantaciones de Tacuarembó. Parte del financiamiento proviene del proyecto internacional HoliSoils de la Unión Europea, del cual INIA participa a través de un convenio con el Instituto LUKE de Finlandia.
FUTURO ENSAYO CON PASTURAS
Paralelamente a estas investigaciones observacionales, el INIA se encuentra planificando un ensayo experimental donde se cortará un monte para evaluar específicamente la transición de forestación a un sistema de pasturas. “Este trabajo va a ser experimental en el sentido de que va a tener tratamientos, repeticiones; todo lo que un ensayo experimental requiere”, anticipa Pérez Bidegain.
El proyecto se realizará en la estación INIA La Magnolia, en Tacuarembó, sobre suelos arenosos y con plantación de eucaliptos. Actualmente, los equipos de investigación a cargo están definiendo las características del trabajo. “¿Qué tecnologías se utilizarán para ordenar los residuos en la superficie? ¿Hay que hacer fertilización? ¿Qué tipo de pastura se va a incorporar al sistema? Todo eso está en discusión”, detalla el ingeniero agrónomo.
La expectativa es instalar el proyecto en 2026. Aunque este ensayo representará el primer estudio de rigor científico en el país sobre esta temática, en Uruguay ya se han llevado a cabo pruebas empíricas sobre reconversión de campos forestales a pasturas con resultados positivos. La experiencia de la empresa Montes del Plata es una de ellas [ver recuadro].
PASTURAS COMO PUENTE PRODUCTIVO
Uno de los aspectos más relevantes para los productores es el tiempo de regeneración. Los estudios muestran que, si bien la regeneración natural es posible, no necesariamente es la opción más eficiente desde el punto de vista productivo.
“Como reflexión final”, esboza Boggiano, “uno pue de plantearse dejar regenerar el campo natural, pero poniéndose en los zapatos de un productor rural, ¿vas a esperar ocho o diez años para tener de vuelta la vegetación natural? Yo no lo haría, plantaría una pradera”.
“La clave”, concluye Pérez Bidegain, “es poder anticipar una respuesta basada en ciencia para plantear las tecnologías adecuadas. Es nuestra responsabilidad recoger ese interés del sector productivo en cuanto a dar respuestas tecnológicas a un posible cambio de uso del suelo”.
Los trabajos continuarán, tanto en el seguimiento de largo plazo como en nuevos experimentos que permitan entender mejor las variables involucradas en este proceso de reconversión territorial. Mientras tanto, la evidencia ya disponible ofrece herramientas valiosas para la toma de decisiones informadas sobre el futuro de los suelos forestados en Uruguay.
RECONVERSIÓN A PASTURA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Paralelamente a los trabajos de la academia, la empresa Montes del Plata decidió explorar un estudio práctico de manera interna: la reconversión activa de áreas forestales a pasturas. Los experimentos se realizaron en dos predios del departamento de Río Negro –Santa Graciana, en Grecco, y Las Casuarinas, en Algorta– y ofrecen lecciones valiosas sobre las posibilidades reales de cambio de uso.
En Santa Graciana, tras cosechar un bloque de eucaliptos de 12,5 años que contenía 1.273 árboles por hectárea, se ensayaron cuatro tratamientos con diferente grado de inversión en 2023. El primero consistió en solo aplicar herbicida para controlar rebrotes (T1); el segundo incluyó el despeje y triturado de residuos en la fila de plantación (T2); el tercero implicó el triturado de residuos en toda el área (T3); y, finalmente, el último fue el más intensivo al incluir el triturado en la entre fila y destoconado de cepas (T4).
Tras los distintos tratamientos realizados en las 9,4 hectáreas se sembró al voleo una combinación de raigrás, Lotus y Paspalum, y se complementó con fertilización de fosfato monoamónico (MAP).
“El tratamiento más intensivo en preparación logró una emergencia más homogénea y cobertura superior durante el primer año”, explica el gerente de Investigación y Desarrollo de Montes del Plata, Ing. Agr. Hugo Mastropierro. Sin embargo, a los dos años las diferencias entre tratamientos se habían reducido considerablemente, evidenciando que la inversión inicial acelera el proceso, pero no determina el resultado final.
La segunda experiencia se llevó a cabo en el predio Las Casuarinas, en un área con una segunda rotación; es decir, tenía más de veinte años de cultivo forestal. Durante la cosecha se utilizó un equipo feller, dejando el tocón al ras del suelo. “Eso te permite preparar el sitio con un implemento agrícola en vez de uno forestal, lo que resulta mucho más económico”, destaca Mastropierro. Además, se trituraron los residuos en toda el área, se complementó con excéntrica y se sembró Lotus y Dactylis. En este caso también se logró implantar la pastura exitosamente y a un costo menor.
Las conclusiones fueron positivas: es posible instalar pasturas tras la forestación; la velocidad depende del grado de inversión, y existe margen para optimizar tanto técnica como económica mente el proceso. “Hay que seguir investigando porque hoy es posible volver a una pastura más rápido con menos inversión”, añade Mastropierro.
La experiencia empresarial confirma desde la práctica lo que la academia viene documentando: el ‘día después’ de la forestación no solo es posible, sino que puede planificarse estratégicamente.