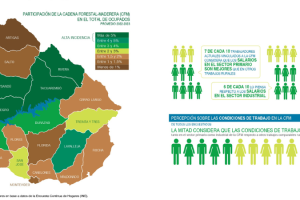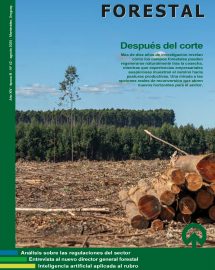Puerta al futuro

Por cada troza de madera que entra a una planta de celulosa o un aserradero, además del producto final, se generan aserrín y pinchips. Aunque estos residuos hoy se reutilizan para obtener energía, desde el Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales, de la Facultad de Ingeniería – UdelaR, se investiga cómo y qué productos se podrían fabricar en una biorrefinería para ofrecer aún mayor valor agregado.
Kilos de aserrín y pinchips llegan periódicamente al laboratorio de la Facultad de Ingeniería (FING) de la Universidad de la República (UdelaR). ¿Su destino? La investigación. Y es que como constituyen uno de los principales residuos de la cadena forestal en Uruguay y el mundo, las líneas de exploración científica tanto a nivel local como internacional se centran cada vez más en indagar sobre sus propiedades, sus posibles usos y alcances. ¿El objetivo? Ver qué productos procedentes de la madera pueden ser fabricados a partir de estos residuos para sustituir la dependencia del petróleo y sus derivados. Que, además, el origen de esta madera sea sustentable lo hace aún más atractivo. Desde estas latitudes, el Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales de la FING también indaga en esa dirección: su último proyecto sobre biorrefinerías a partir de residuos de Eucalyptus no hace más que confirmarlo.
En Uruguay se producen más de un millón de metros cúbicos de residuos industriales derivados del procesamiento de la madera, tanto en aserraderos como en plantas de celulosa. Entre ellos están el aserrín y los pinchips, unos pedazos de madera demasiado pequeños como para poder entrar al proceso industrial. Actualmente, esos residuos no son desperdiciados pero sí “subaprovechados”, sostiene el responsable del Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales, el ingeniero químico Leonardo Clavijo.

“Normalmente, esos residuos son quemados para producir energía. Creemos que hay formas de conseguir un mejor aprovechamiento de ese residuo para obtener un producto de mayor valor. Más en el contexto de Uruguay, en donde el costo de producción de la energía a partir de la biomasa no compite con nuestra matriz energética, que hoy tiene un fuerte componente eólico”, explica el ingeniero y profesor Grado 3 de la FING.
Precisamente, lo que busca el grupo de Clavijo es “obtener diversos productos a partir de los componentes de la madera ‒y en particular de los residuos‒, porque es una materia prima que está disponible y hoy se quema. Ni bien aparezca algo que ofrezca una mayor utilidad, el uso de esos residuos va a cambiar”.
Es en ese marco que, en 2020, comenzaron con el proyecto “Biorrefinerías a partir de residuos de eucalipto”, financiado por el Fondo Sectorial de Energía de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
A grandes rasgos, el concepto de biorrefinería se inspira en el de una refinería de petróleo, donde, a partir del crudo, y tras diversos procesos industriales y el uso de tecnología, se obtiene un abanico de productos como combustibles de distinto tipo, solventes, polímeros e incluso, asfalto. En el caso de la biorrefinería, la materia prima sobre la que se opera y de la cual deriva ese porfolio es la biomasa. En la planta, al separar la biomasa en sus principales componentes es posible generar, por ejemplo, energía, biocombustibles, insumos químicos, productos de valor agregado, entre otros. Como bien lo dice su nombre, el proyecto de la FING se basó en estudiar el desarrollo de una biorrefinería teniendo a los residuos de Eucalyptus como material base.
Hasta 2022, según cifras de la Fundación Ricaldoni (FING), los aserraderos en Uruguay producían 450 mil toneladas de residuos industriales al año, mientras que las plantas de celulosa generaban 80 mil toneladas.
PASO A PASO
De los diferentes procesos químicos realizados con el aserrín y los pinchips, los investigadores pudieron obtener distintos productos. En una primera instancia, antes de que la madera fuera separada en sus tres componentes principales (celulosa, lignina y hemicelulosa), se extrajeron sus taninos. ¿Su destino? La formulación de adhesivos.
Los taninos obtenidos de los residuos de Eucalyptus fueron probados en la formulación de adhesivos que ya se utilizan en la fabricación de paneles contrachapados en nuestro país. Además de confirmar la posibilidad de generar un nuevo producto comercializable, el atractivo yace en que “se reemplazarían sustancias que hoy también se obtienen del petróleo para la fabricación de los adhesivos”, explica Clavijo.
Luego de los taninos, un tratamiento con soda fue llevado a cabo para separar la celulosa de la lignina y la hemicelulosa. Con la lignina, el camino es similar al de los taninos: este compuesto también puede ser utilizado en la fabricación de adhesivos para paneles. Y así lo comprobó el grupo de trabajo de la FING. Lo que se hizo fue sustituir parte de la resina que se utiliza hoy en las plantas de tableros con los taninos o la lignina obtenida en el laboratorio. Clavijo explicó que con ella se encolaron probetas de madera y se realizaron pruebas para “determinar su resistencia y compararla con el adhesivo utilizado a escala industrial”. El experimento funcionó. “Obtuvimos buenos resultados tanto con la lignina como con los taninos: con ellos podemos sustituir hasta un 40% [del pegamento original], que es un número muy grande”.

Si bien no es posible reemplazar al 100% los componentes originales del adhesivo, el hecho de que una parte del producto proceda de fuentes sostenibles ya lo convierte en uno ‘más verde’, al disminuir en un 40% el consumo de un adhesivo que proviene de combustibles fósiles.
ECUACIÓN BIOETANOL
Con el primer tratamiento con soda, además de la lignina también se pudieron individualizar la celulosa y la hemicelulosa. El destino de la celulosa es la generación de bioetanol, un combustible que, dependiendo del tipo de vehículo, puede sustituir por completo la nafta o funcionar como un complemento de esta para disminuir el uso de derivados del petróleo. Esto último es lo que sucede en Uruguay: ALUR produce bioetanol a partir de caña de azúcar en su planta de Bella Unión, y Ancap lo utiliza para mezclarlo con las naftas que se distribuyen en el país.
El quid del asunto, sin embargo, está aquí: producir bioetanol a partir de madera es más trabajoso que hacerlo de la caña de azúcar. Esto porque la madera es más compacta y para ‘rom – perla’ demanda más energía a nivel productivo. El proceso, entonces, se encarece y pensar en una ecuación de negocio que se centre únicamente en la producción de bioetanol a partir de madera es imposible: los números no cierran. Clavijo explica que “hay que producir otros productos, además del bioetanol, en una misma fábrica para que todo el proceso sea rentable”.
“Este proyecto se enmarcaba en eso”, detalla el ingeniero, “proponía algunas tecnologías para tratar la madera previa a su conversión a etanol, proponía la producción de algunos coproductos y, después, estudiar si ese proceso podía llegar a ser rentable o no”.
Finalmente, además de los taninos, la lignina y la celulosa, en el laboratorio de la FING también se obtuvo hemicelulosa. Durante el trabajo, los científicos lograron purificarla, pero por los plazos del proyecto no se llegó a estudiar y probar su uso para otras aplicaciones o productos. Eso sí, Clavijo comentó que con la hemicelulosa “se pueden obtener films como aquellos que se utilizan para recubrir los alimentos, por ejemplo”.
“Podemos disminuir en un 40% el consumo del adhesivo que se utiliza en la fabricación de paneles y que deriva del petróleo sustituyéndolo por lignina o taninos [extraídos de residuos de Eucalyptus]”. Ing. Quím. Leonardo Clavijo, FING
ATERRIZAJE COMERCIAL
Por supuesto, entre lo que sucede en el laboratorio y la comercialización de un producto existe un camino muy largo. En este proyecto (y otros anteriores que incluyeron pruebas en la planta de Lumin), el Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales demostró que “se puede sustituir perfectamente parte del adhesivo que hoy se usa y se pueden fabricar paneles con la misma calidad que con el adhesivo industrial”.
Incluso, tras realizar un estudio de costos, concluyeron que el precio de fabricación también se reduciría. “Los adhesivos tienen un costo muy caro y al sustituir parte de esa resina importada por lignina, el costo baja”, explicó el académico. Lamentablemente, hay muchos otros factores a tomar en cuenta antes de poder incorporar este material a un proceso industrial comercial: “Además del costo, se deben evaluar otras variables como disponibilidad y suministro. A medida que se vayan resolviendo, este tipo de sustituciones se van a dar, pero por ahora estamos lejos”.
Por lo pronto, el Grupo de Ingeniería de Procesos Forestales continúa trabajando en el eslabón que le corresponde dentro de la cadena: la investigación. Con el auge de la energía eléctrica compitiendo con el bioetanol en el rubro del transporte, las tendencias en investigación también buscan otros horizontes. “Seguimos estudiando cómo deconstruir la madera y qué producir con celulosa, hemicelulosa y lignina. Ahora, en vez del etanol, se está estudiando producir nano celulosa, que puede usarse como aditivo en muchísimas industrias para mejorar alguna propiedad física de un material, por ejemplo, darle más resistencia. También la producción de ácido láctico, que es otro insumo con aplicaciones en la industria del plástico”, dice Clavijo. En cuanto a la lignina, planean seguir trabajando en el rubro de los adhesivos, pero, además, incorporar la producción de lignosulfonatos.
El norte, eso sí, permanece inamovible: “Siempre buscándole un uso comercial [a lo que se desarrolle] o con el objetivo de sustituir algún producto que hoy se esté usando a nivel comercial”.
VOZ AUTORIZADA
En 2019 y con financiación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República publicó el documento “La bioeconomía forestal en Uruguay desde una perspectiva tecnológica”. En él se concluyó que, en lo que compete a las biorrefinerías, “Uruguay está bien posicionado para el desarrollo de ellas, ya que tiene biomasa suficiente” y que, además, las operaciones descritas en el trabajo ya generan o generarán a futuro una cantidad importante de biomasa a procesar. “Hoy en día esta biomasa se utiliza como combustible para la generación de energía, operación que, con el cambio en la conformación de la matriz energética, puede no ser interesante dados los cambios en la rentabilidad. El desarrollo de las biorrefinerías debería conducir a la instalación y/o desarrollo de las industrias químicas en el país”, se lee en el documento escrito por Andrés Dieste, María Noel Cabrera, Norberto Cassella y Leonardo Clavijo, este último, entrevistado para la presente nota.